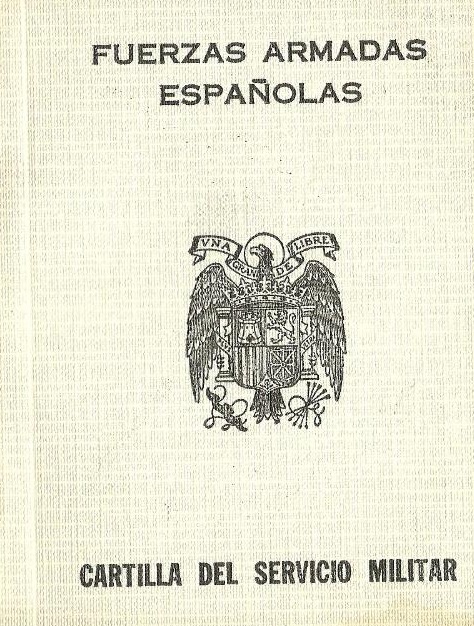En exclusiva para El Pontón, edición diciembre 1986, núm. 10, coordinado por Luis Guillermo Porras Llamas
Mi madre estaba loca porque me fuese a la mili para ver si allí me enmendaban, pero se decepcionó al ver que salí sobrante de cupo. Sólo hice tres meses, pues, aunque me lo decía de dientes para fuera, la verdad era que la tenía harta, sobre todo el último verano que pasé aquí. Aquel año se montó un chiringuito en la explanada del campo del fútbol y se llamó Bar Córner. Eran tres socios: Migueló, Antonio Pérez y José Morales, panaderos todos de La Alianza, y yo para servir las mesas.
Aquello cayó bien a la gente, ganábamos bien todos. Por ese motivo las cogíamos de muerte a base de Faraón, pues estaba de moda ese vino. De día a descansar, pero a descansar de trabajar, que de beber era una cosa mala. Yo sacaba entre quince y veinte duros diarios, así es que tenía para todo, menos para ir a casa.
Total, que apaño una maleta en la carpintería del señor Mendoza, en la calle Horno, la cual construí yo mismo. El hombre al ver mi voluntad sin ser del oficio, no me cobró nada, cosa que tuve poco en cuenta, pues en Lucena, donde nos tuvieron retraídos dos días, la vendí en veinticinco duros. A Obejo llegué con una talega.
La verdad sea dicha, a mí nunca me gustó hablar de las cosas ocurridas en la mili, pero como es una etapa más de mi vida, la cual estoy narrando y muy gustoso, pues ahí va. El primer día de instrucción el sargento me mandó cortarme las patillas, porque según él para llevar patillas largas, había que saber marcar el paso mejor. Me las corté mojando la brocha con saliva, pues no había agua. Los que sirvieron conmigo, lo menos veinte, eran de aquí de la Puente, con frecuencia me paran y comentan mis ocurrencias.
A los cinco o seis días de campamento, llegando la noche y como los oficiales se aburrían, por no haber como ahora otras comodidades para distraerse, pedían a los reclutas que sabían cantar que subieran a su residencia. En aquella ocasión lo hicimos tres: uno de Lora del Río, otro de Utrera y yo. A los ocho o diez días, estos muchachos subir pues se ponían malos con el vino y el poco dormir, pero en mí encontraron la horma de sus zapatos. Bebíamos un vino que se llamaba vino galope. La etiqueta exhibía la figura de un caballo y estaba divino. Los paquetes del «cubanito» no faltaban en la mesa y cada vez que yo echaba un cigarro, me guardaba un «puñaíto». Al final de la reunión juntaba más que todos ellos juntos. Por cierto, que una noche, ya casi a las tres de la «madrugá», se acabó el tabaco. Mi teniente, que conocía el lío que yo me traía, me dio un librito de papel de fumar y me dijo: ¡líanos un cigarrito! Entonces yo saqué mi pitillera, regalo de Juanito Coca, que llevaba llena siempre y se la ofrecí. De esta manera lo corté, pero cuando nos despedimos, me dijo: me gustan tus formas, pero ten en cuenta que donde cantan tunos «pitillos bailan».
Una noche que faltaba el comandante de la tertulia, eran unos cinco o seis, me colocan encima, «ya calientes» la guerrera y la gorra de comandante y nos fuimos a dar una vuelta por las chabolas el teniente, el capitán y yo, que era el supuesto comandante. Nos encontramos a algunos imaginarias durmiendo y les leía bien la cartilla, pero uno que me conoció y que dejé un rato sin bajar la mano, al otro día me tuvo corriendo por aquellos chaparros hasta que me licencié.
Otro día, estoy lavándome en una hora y se me presenta de vuelta de permiso el amigo Ibarra. Me llevaba un paquete y cien duros. Me quedé sin habla. “¿Qué ha pasao en mi casa?”, le pregunté. Entonces, me dio una esuquela: a mi hermano Francisco le tocó el gordo en la Lotería Nacional y yo lie la mundial. Un conejo con papas costaba seis pesetas y un litro de vino tres en los ventorrillos. Pues con todo lo barato que era, al otro día «pelao».
Pero siempre había recursos. Como estaba rebajado de servicio por trasnochar, de día me averiguaba una garrafa de agua, que vendía por cantimploras a dos reales a quienes podían pagarla, a los otros, regalo de la casa.
Bueno, pues ya licenciado y de copas por Córdoba con «Pepe Palanca, el cantaor«, me encontré con mi teniente. Echamos un rato estupendo y cuando nos despedimos me regaló un paquete del «cubanito», diciéndome: «¡Toma Perico, que esta vez no te has “guardao” ninguno!» Me dio un abrazo casi llorando.
Y por eso no me gusta hablar de la mili. Creo que a nadie le gusta, porque es una etapa, como ya dije, inolvidable.
Continuará…